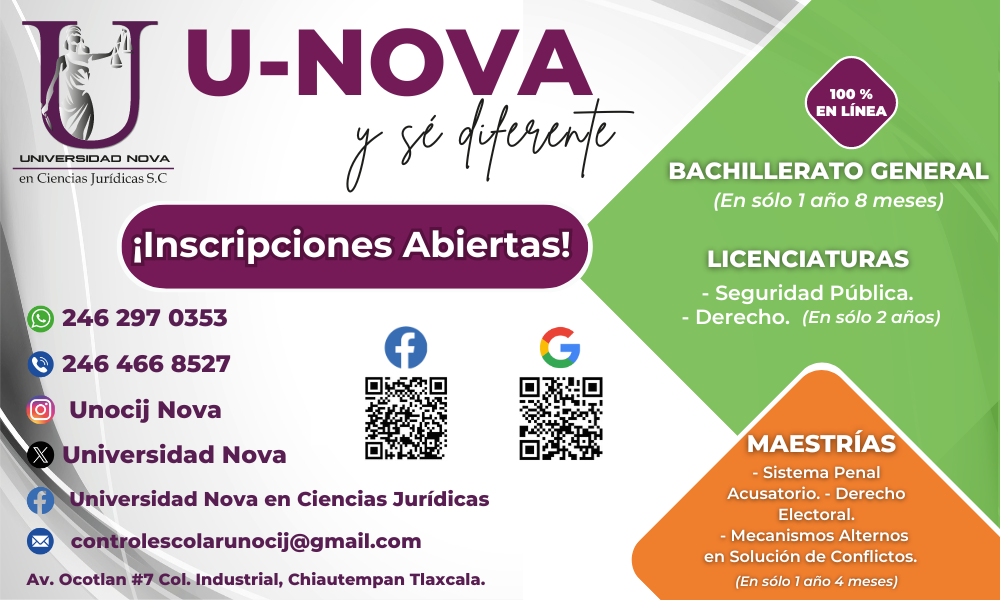Esta semana, mientras México acoge la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, el tema central nos coloca frente a algo con lo que convivimos todos los días, pero rara vez nos detenemos a mirar: el trabajo de cuidados no remunerado.
En nuestro país, el 88 % de las personas que cuidan a alguien —sea un adulto mayor, una persona con discapacidad o un enfermo crónico— son mujeres. Además, representa un peso gigantesco en la economía, aunque casi nunca aparezca en los discursos oficiales. Este trabajo equivale al 27.6 % del PIB, por encima de sectores tan reconocidos como la industria manufacturera (19.1 %) o el comercio (15.5 %). No lo digo yo: lo dice el INEGI, con sus cifras frías. Pero detrás de esos números hay nombres, historias y rutinas que rara vez se cuentan.
Hablemos, por ejemplo, de esas hijas —porque casi siempre son hijas— que, sin cuestionarlo demasiado, asumen que cuidar a papá con Alzheimer o a mamá con problemas de movilidad es “su responsabilidad natural”. Si hay hermanos, la ecuación es simple: ellos “ayudan” cuando se acuerdan, pero la obligación, esa palabra tan cómoda cuando recae en otro, es femenina.
O pensemos en las mujeres que interrumpen su vida laboral para hacerse cargo de un hijo con parálisis cerebral, de un esposo que quedó incapacitado después de un accidente o de una hermana con esclerosis múltiple. Son historias invisibles porque, al parecer, cuidar es una extensión del “instinto femenino”, ese invento cultural tan útil para no repartir tareas ni reconocer derechos.
Que no se diga que no hay hombres cuidadores: sí los hay. En menor porcentaje, claro, pero el impacto en su vida económica, profesional y personal es idéntico. Sólo que, en su caso, la sociedad tiende a decir “qué admirable” con un aplauso condescendiente, mientras que a las mujeres se les agradece con un “es lo mínimo que podías hacer por tu familia”.
El costo no es sólo emocional: cuidar puede significar renunciar a un empleo, retrasar una carrera, abandonar estudios, perder ingresos y autonomía. Y aunque el trabajo de cuidados es una actividad que sostiene la economía y la vida, no se reconoce en las prestaciones ni se contabiliza formalmente en las conversaciones sobre desarrollo económico.
Necesitamos políticas públicas nacionales y estatales que permitan enfrentar esta dura realidad con una red institucional de apoyo, materializada, por ejemplo, en un Sistema Nacional de Cuidados. Esto es particularmente urgente para las personas que carecen de una red social o familiar que pueda ayudar.
Porque la verdad es que no sólo los gobiernos están obligados a visibilizar y atender las necesidades de las personas cuidadoras. La sociedad entera debería valorar lo que significa estar al cuidado de otro ser humano: cuidar a una persona con discapacidad, a un enfermo crónico o a un adulto mayor requiere tiempo, esfuerzo físico, conocimientos y, sobre todo, recursos.
Y, aunque resulte incómodo, todos, absolutamente todos, podríamos llegar a necesitar que alguien nos cuide. Conviene recordarlo: el tiempo es democrático y nos cobra factura a todos. El día que la vida nos lleve a ser cuidadores —o cuidados— quizá descubramos que no era “tan fácil” como creíamos.